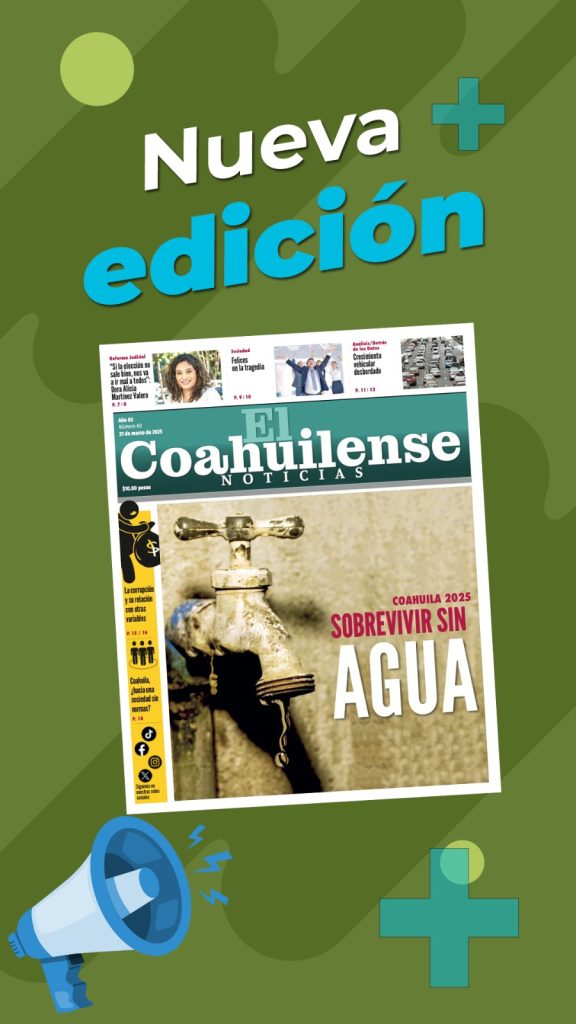Por Alejandro Páez Varela
Jorge Luis Borges cuenta el día en que lloró. Fue leyendo versos de Heinrich Heine, del Libro de Canciones, en letras góticas y en la lengua original. Tres meses antes, Borges no conocía el alemán. Se dispuso a aprenderlo para leer El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Y lo aprendió.
Los individuos somos fundamentalmente autodidactas, explicaría Borges: lo que se aprende en la escuela sirve para conseguir un título y quizás se olvide, pero lo que se aprende por gusto se queda para siempre, detalló en esa entrevista. El célebre lector y escritor recitaba de memoria obras y autores de distintos siglos, en varios idiomas; los había aprendido antes de perder definitivamente la vista.
¿Por qué cito a Borges? Porque me vino, caprichosa que es la memoria, una frase lapidaria de él que alguna vez leí en otra entrevista.
–¿Qué es un hombre inteligente? –le preguntó un periodista.
–Realmente, no sé. Muchas veces cuando uno dice que ‘tal o cual persona es inteligente’ se refiere más a que es ocurrente, que tiene algo que decir de un tema inmediatamente. Esa persona puede no ser inteligente. La inteligencia puede ser lenta –respondió.
–¿Usted es inteligente?
–Si me dan algunos años para pensar, soy inteligente. Si me hacen preguntas como las suyas, inmediatas, soy mas bien estúpido –respondió Borges.
Es cierto: la gente hábil puede ser confundida por inteligente. Pero hay un problema serio cuando esa confusión encumbra a gente hasta llevarla a la Presidencia. Ha pasado en este país durante las últimas dos décadas. Las élites se han dejado encantar por los ocurrentes. Hay una especie de fascinación por los hábiles de palabra, por malabaristas de la verbosidad que terminan saliendo caros.
En 2000, por no ir más lejos, esas élites promovieron la candidatura de un mequetrefe con la chistera cargada de puntadas: Vicente Fox. Luego le aplaudieron a un bravucón en 2006: Felipe Calderón (los bravucones siempre estarán en las preferencias de la derecha). Y después, en 2012, le aplaudieron (e impulsaron) a un frívolo de inteligencia funcional: Enrique Peña Nieto, aunque abrazarlo significara renunciar a una transición de género adelantada porque tenían a Josefina Vázquez Mota.
Para 2018, las élites de la derecha mexicana se dividieron entre el perfecto mosca-muerta del tipo Ernesto Zedillo (José Antonio Meade) y una versión rejuvenecida de Fox (Ricardo Anaya). Al segundo, al panista, lo llevaron a las elecciones con la idea de que siendo un fajador de verbo fácil; siendo un ocurrente que inmediatamente tiene algo que decir sobre un tema pondría en aprietos a Andrés Manuel López Obrador. Se desinfló en el camino y yo creo que fue en parte porque el modelo de individuo tenía ya un desgaste de dos décadas.
Seis años después, las élites se enamoraron de alguien más con risa fácil, graciosa, fajadora, con verborrea; una ocurrente que inmediatamente tiene algo que decir sobre un tema. Vieron a Xóchitl Gálvez como una mezcla de Vicente Fox y Ricardo Anaya, y pensaron que con ella les bastaba para enfrentar a la izquierda. Pero no les bastó. Lo mismo: hace tiempo que ese tipo de personajes habían sido rechazado por un electorado que ahora aborrece la impostura; que suele darle la espalda a la sonrisa fácil y a la pretendida autosuficiencia.
En la mayoría de los casos anteriores, las élites (económicas, intelectuales, académicas, mediáticas) operaron para bajar a los contrincantes y facilitar el ascenso del elegido. En 2024 lo hicieron con Xóchitl: le quitaron de en medio a quien se opuso y la hicieron llegar al costo que fuera. ¿De qué ríe Xóchitl? Pues de que Samuel García perdió en el pleito de derechas; de que Beatriz Paredes no llegó ni siquiera a la elección final; de que los líderes de los partidos le cerraron la boca a los que intentaron protestar por la imposición de su candidatura, fundamentada en una sola idea: que vendió gelatinas y que por eso hay que denle la Presidencia.
Es injusto, sin embargo, decir que sólo Xóchitl tiene la culpa por el “fenómeno” fallido. Ella pesa tanto como la falta de un proyecto que defina un rumbo o la falta de solvencia moral en las fuerzas políticas que la acompañan. ¿De qué de ríe Xóchitl, pues? Bueno, su risa ha venido evolucionando. Al principio irradiaba la alegría de haber obtenido la candidatura con relativa facilidad. Pero luego empezó a utilizar la risa como mecanismo para tratar de encubrir cada desatino. Y ahora su risa puede leerse como cinismo o como resignación; con la sonrisa cínica del que se fuma un cigarro frente al pelotón de fusilamiento o con la resignación de quien se roba unos Bimbuñuelos mientras ve a la cámara.
Xóchitl ríe, también, de Samuel. Del triste destino de Samuel García. Es un desatino de ella. No sabe que en ese espejo se refleja a sí misma porque, como me aleccionaba un viejo periodista, en un duelo de elefantes cualquier coletazo te derrumba. Eso le pasó a Samuel, eso le pasa a MC y eso le puede pasar a ella. Hay poderes, elefantes disputándose los destinos de la Nación; meterse entre ellos es una mala idea: hasta un movimiento de cola puede acabar con alguien.
Xóchitl cree que es uno de los elefantes, y no. En seis meses se dará cuenta de que no. Espero que un puñado de los que le toman una llamada hoy se la tomen en agosto de 2024, cuando vuelva a sus fructíferos negocios desde el poder.
***
Cuando Enrique Krauze intenta transferir el carisma de López Obrador a Xóchitl en aquél texto que llamó Viejo y nuevo carisma (4 de septiembre de 2023), fue notable descubrirlo vendiendo, por enésima ocasión, a un personaje de ocurrencias. “El carisma ha cambiado de polo”, escribió en Reforma a unas horas de que las élites la ungieran candidata. “El Presidente López Obrador no podrá usar el suyo porque su nombre no está en la boleta y porque el carisma, por esencia, es intransferible. En ese sentido, sea quien sea la contraparte de Xóchitl Gálvez en la contienda, los términos históricos se han invertido”.
“Xóchitl Gálvez no cree ‘encarnar’ al pueblo. Es parte natural de ese pueblo. Ahí reside su carisma”, se atreve a decir Krauze, líder de una de las mafias culturales de México. “Mujer ante todo, y de origen modesto, indígena y mestiza, sojuzgada, liberada por sí misma, estudiante, ingeniera, empresaria, funcionaria pública, su biografía es una metáfora del mexicano que busca una vida mejor. Nada más, pero nada menos. Alegre, valiente, firme, no se doblegará”.
Como lo hicieron otros desde las élites mediáticas, académicas e intelectuales, Krauze presenta a Xóchitl ante la sociedad como una virgen mestiza, firme, alegre y valiente. Se ríe porque ha nacido; se ríe porque sus plantas no tocan el suelo: es el suelo el que se acerca a sus plantas y lo hace con delicadeza, sin atreverse a lastimarla. Tanta adulación ridícula no viene de la honestidad intelectual: viene del interés más vulgar, por supuesto. Y viene del profundo desprecio que tienen por la izquierda.
¿De qué ríe Xóchitl? Quizás antes reía de que había burlado a todos haciéndose pasar por inteligente cuando era, más bien, ocurrente; alguien que tiene algo que decir de un tema, inmediatamente. Pero esa persona puede no ser inteligente, argumenta Borges. “La inteligencia puede ser lenta”, dijo.
La derecha mexicana lleva ya muchos años decidiéndose entre los Vicente Fox, los Anaya y los Peña; personajes sin inteligencia, pero buenos para las puntadas. Xóchitl agregaba al perfil un nuevo atributo: la risa fácil que, según muchos, le daba espontaneidad y además frescura. ¿De qué ríe Xóchitl ahora? Si fuera honesta lo diría: de su propia carrera: le tocará llevar al PRD al cementerio y acompañar al PRI a urgencias. Y al PAN, con los números que se ven, le dará un beso en la mejilla en julio esperando que amanezca bien en agosto de 2024.
MÁS DEL AUTOR: