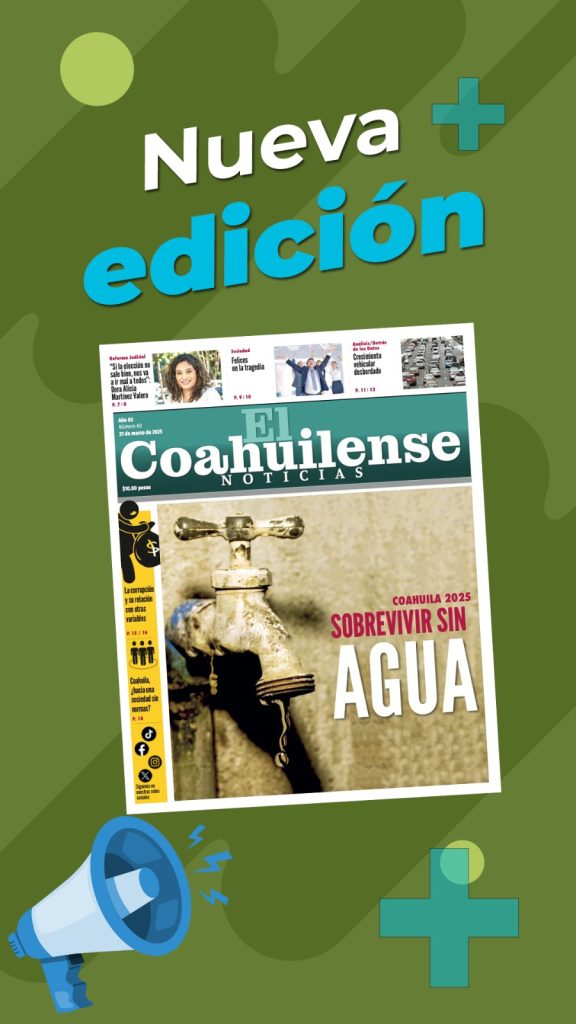Por Arturo Rodríguez
Una serie de 100 crónicas acaba de reunirse en un libro: Anécdotas (Editorial Infocolor. 2022) de Francisco Orduña Mangiola, periodista que hace unas cuatro décadas fue adoptado por Saltillo y Monclova.
En las últimas décadas, Orduña se ha encargado de la comunicación en Altos Hornos de México, una función que reclama más la especialización en datos financieros, políticas públicas y, por las propias condiciones de la gestión en el gigante acerero, las posturas corporativas en escándalos políticos y judiciales.
Algunos, sin embargo, recuerdan su paso por las direcciones de Vanguardia, especialmente en Saltillo y Monclova, donde hizo escuela de manera que sus pupilos hoy son directivos en los principales medios de la entidad o periodistas con trayectorias en las que suelen invocar algún criterio o perspectiva aprendida con Orduña.
Paco Orduña es originario de Chile, de donde se exilió por la dictadura de Pinochet en los setenta. Se relacionó con los grupos con perspectiva de izquierda que se fueron desarrollando en la Ciudad de México en el gremio periodístico después del 68, así como con periodistas de la fuente de negocios que, hoy directivos o comunicadores influyentes en los medios nacionales, lo reivindican capitalino.
Sin embargo, su aptitud narrativa es una novedad con la edición en diciembre de Anécdotas, libro que repasa vivencias en las que abundan curiosidades, retratos de épocas, viajes y momento trascendentales en la historia del mundo, de Chile y México, desde una visión personalísima.
Así, podemos encontrar lo mismo el momento de una nacionalización en Chile en vísperas del gobierno de Salvador Allende que la historia de un Vocho que retrata el oscuro mundo policiaco de los 70-80 en la Ciudad de México; o bien, su vivencia como parte de una expedición científico académica a la Patagonia en los momentos en que el hombre llegó a la luna, texto de apertura en el libro y que recuperamos en este espacio:
ALUNIZAJE EN TIERRA DE FUEGO
Al anochecer del 21 de julio de 1969 –tiempo austral– Neil Armstrong había estampado la huella de su pie en el polvoso suelo de la luna, nuestro satélite y el astro más cercano a la tierra. Se concretaba una hazaña que la humanidad había soñado por siglos.
En medio de las intensas batallas ideológicas y publicitarias de la Guerra Fría, era además un gran acontecimiento político militar: Estados Unidos regresaba al liderazgo científico, arrebatado en los inicios de la carrera espacial por la entonces Unión Soviética.
La atención mundial que años antes se había centrado en las cápsulas Sputnik y Vostok en que circundaron la Tierra la perrita Laika, el astronauta pionero Yuri Gagarin o la intrépida Valentina Tereshkova, se concentró con nerviosismo en el operativo para posar en el Mar de la Tranquilidad al módulo lunar, del que descendería primero Neil Armstrong.
Joven reportero en un medio capitalino, me sumé a un grupo de antropólogos y sociólogo para recopilar en el extremo sur del país información sobre los “afuerinos”, trabajadores migrantes de la Patagonia chilena, quienes desafiando las durezas del clima desarrollaban labores temporales como ovejeros, pescadores o campesinos eventuales.
No había televisión en la zona –de hecho, sólo existía en pocas ciudades del país- – por lo cual, llenos de emoción y pese al poco cariño que sentíamos por Washington y sus modos, seguimos la noticia a través de la USIS, el servicio de información en español del Departamento de Estado para Latinoamérica, emisión reproducida por una radio local. Incluso nos emocionó aquella hoy famosa sentencia de Armstrong: “Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”.
Temprano, la mañana siguiente, con mil comentarios en torno al suceso que nos había conmocionado, fuimos a desayunar al mercado de Chonchi, poblado de la isla grande Chiloé, donde podríamos encontrar a varios de los trabajadores que buscábamos entrevistar. Entre ellos había descendientes de onas, yaganes y alacalufes, habitantes originarios de esa fascinante región compartida por Chile y Argentina, situada al término del continente y frente a la Antártida.
–Mira –me dijo el lugareño que nos servía de guía–, ser anciano alto en la plaza es muy respetado, uno de los últimos puros, los que conservaron la línea de sangre sin mestizaje, sobrevivieron a las enfermedades traídas por los españoles y a las matanzas de los laneros ingleses.
Pescadores y/o cazadores recolectores, a la llegada de los conquistadores hispanos los nativos constituían pequeñas comunidades primitivas, generalmente muy aisladas, sin organización social y con el fuego generado con pedernales como máximo avance tecnológico.
De esas rudimentarias hogueras divisadas por los primeros navegantes europeos se deriva el nombre de “Tierra de Fuego”. Pese al frío dominante, permanecían prácticamente desnudos o con ropa mínima, confeccionada con pieles de las focas y lobos marinos cazados con impresionante destreza.
A diferencia de los onas, de menor estatura, los yaganes y alacalufes, espigados y fornidos, eran diestros navegantes. Hombres y mujeres surcaban constantemente los bravos canales marinos del archipiélago en que culmina Tierra de Fuego. Lo hacían en frágiles canoas construidas con corteza de árboles, cueros de lobo y huesos de las ballenas varadas en la zona.
Así, entre otros, lo reseñó el capitán y luego almirante inglés Robert Fitz Roy, quien secuestró y trasladó a Londres a un joven yagán bautizado como Jimmy Button, junto a otros dos de origen alacalufe, para un experimento de civilización que terminó en espectáculo circense para divertimento de la corte.
A mediados del pasado siglo, esa singular historia fue rescatada por Benjamín Subercaseaux en la memorable novela histórica “Jemmy Button”, publicada en español por editorial Ercilla y por Macmillan Company en inglés.
Algunos de los yaganes y alacalufes eran tan altos que un relato del propio Fitz Roy los califica como “gigantes” y hace referencia a las grandes huellas que dejaban en el lodo al caminar, característica originadora del gentilicio con que sin distinción de raza se designa hasta hoy a los habitantes de esas tierras: patagones.
Longevos, porque vivían en un ambiente con frío extremo como barrera natural contra virus y bacterias, carecían de defensas vitales y una buena parte de ellos fueron víctimas mortales de las enfermedades europeas desembarcadas con los conquistadores.
Otros sucumbieron al alcohol, utilizado como instrumento de apaciguamiento, o por resistencia a la dominación que pretendían imponerles los estancieros ingleses que colonizaron las frías estepas después de los españoles y para quienes resultaba más preciada una de las ovejas lanares introducidas desde la lejana Escocia, que un aborigen incómodo.
De acuerdo con las crónicas de algunos evangelizadores horrorizados ante el problema representado por la fiereza en defensa de sus dominios o las pérdidas de los animales robados para alimentarse, los súbditos de Londres llegaron a pagar una libra esterlina de la época a quien entregara un par de orejas, símbolo de un belicoso patagón eliminado.
Nos habían advertido de cuidar los énfasis y las prisas al realizar las entrevistas: –Es gente temerosa, llevan la desconfianza en la sangre; por siglos y generaciones han sido agredidos de mil formas, pero cuando se abren son sencillos, cálidos y respetuosos.
Saluden, platiquen cotidianidades y generen confianza antes de preguntar. No recuerdo con precisión si cuando lo abordé micrófono en mano dijo ser descendiente yagán o alacalufe y su nombre debe estar en el libro de la investigación sociológica colectiva, pero no he olvidado la profundidad de su mirada escrutadora cuando caminaba hacia él con la enorme y primitiva Phillips de casete colgada del hombro.
Vi una chispa de curiosidad en sus ojos y sus labios insinuaron una sonrisa cordial, por lo que luego del breve saludo protocolario y olvidando las recomendaciones y el motivo central de la entrevista, con mi ímpetu de reportero novato y la ansiedad de una nota distinta, le solté la pregunta a bocajarro: –¿Cómo ve usted amigo que anoche finalmente el hombre llegó a la luna? La sonrisa cambió de la simpatía a un gesto sarcástico, mismo cargado en su mirada, y soltó una respuesta burlona: –¡Ay compañero! Ustedes los jóvenes todavía le creen a los gringos. Algo escuché que decían por ahí, pero yo miré toda la noche el cielo y la luna y no vi nada…
TE RECOMENDAMOS LEER: