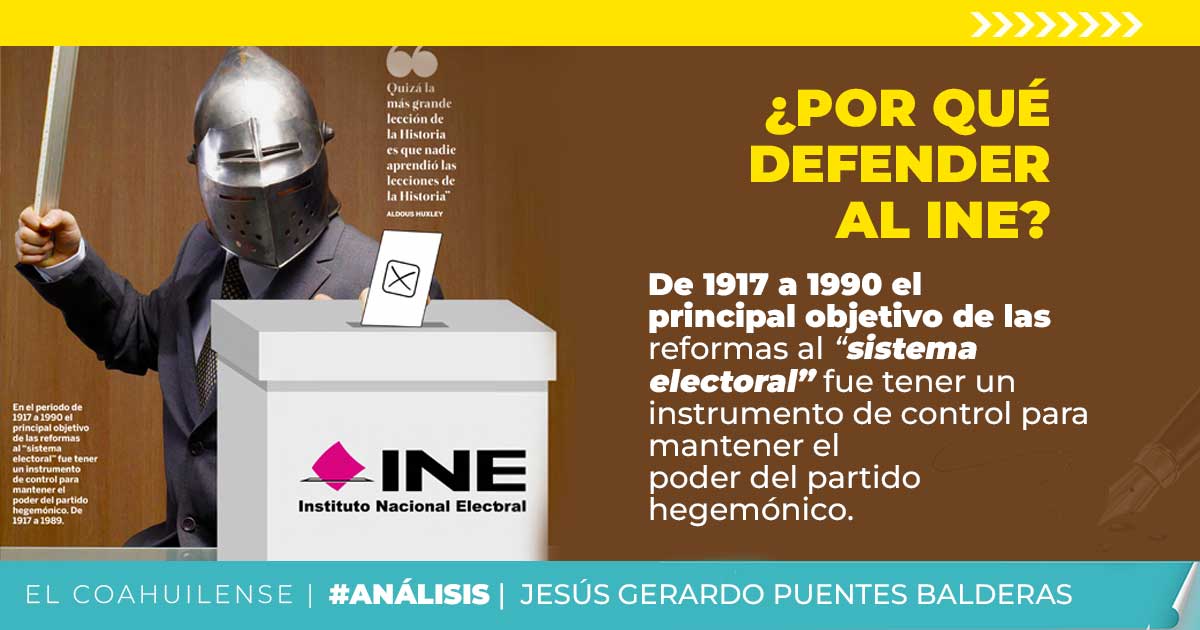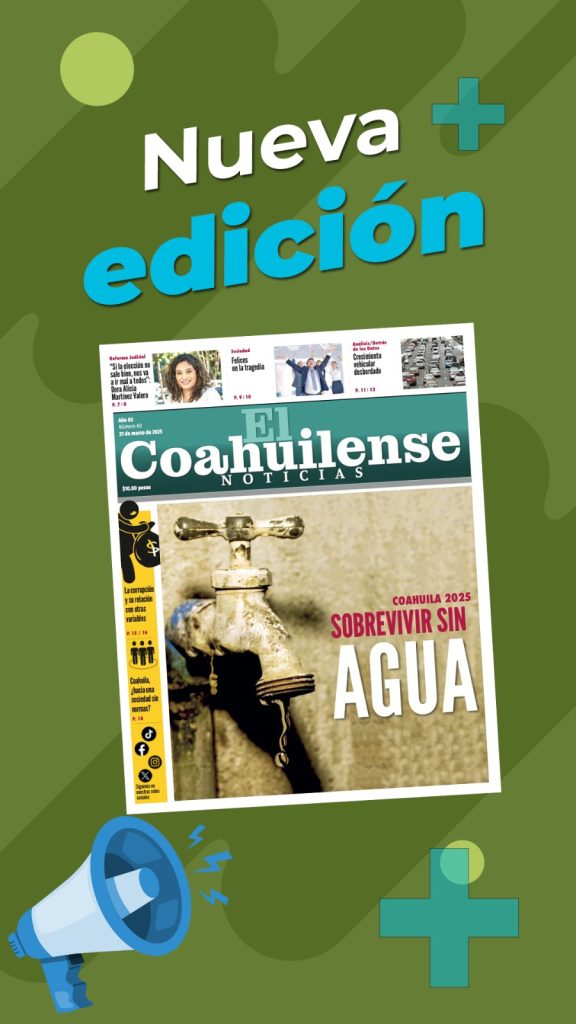Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
Ante todo, por ser una institución creada por ciudadanos para los ciudadanos, que ha garantizado, por más de cinco lustros y de manera pacífica, libre, ordenada, con certeza, imparcialidad y confianza, la consolidación del sistema democrático de México, en donde nuestro voto universal, libre, secreto, directo e intransferible, vale y cuenta.
Tener un sistema electoral a cargo de un organismo autónomo, con un consejo interdisciplinario y plural, cuyos consejeros son elegidos bajo rigurosos procedimientos, con reglas claras y transparentes para garantizar la elección de ciudadanos reconocidos por su amplia trayectoria, profesionalismo y preparación académica nos ha costado décadas, vidas y recursos.
Si nos remontamos dos siglos atrás en la historia, después de la Independencia, cuando el México emancipado aún no definía qué régimen político adoptar, la democracia no existía; la monarquía seguía presente en sus costumbres, mientras que la Iglesia, el Ejército y la clase pudiente dominaban la política nacional.
En ese tiempo la opinión y la voluntad del pueblo sabio no eran tomadas en cuenta para absolutamente nada.
El primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, quien fue elegido por el Congreso Constituyente, gobernó por seis años y lo sustituyó Vicente Guerrero en 1929, el mismo año en que fue derrocado por Anastasio Bustamante. Éste fue el inicio de una serie de golpes de Estado y deposiciones en donde los militares que participaron en la Independencia reclamaban su derecho a dirigir la nación.
En esa época convulsa caracterizada por cambiar hasta cuatro veces de mandatario en un mismo año bajo métodos violentos y con regresos a menudo de aquellos que ya habían sido depuestos, como Bustamante, López de Santa Anna, Gómez Farías, el propio Benito Juárez o Porfirio Díaz.
Así se fue conformando nuestro sistema político. Luego apareció el México bronco, machista, revolucionario.
Al igual que en la Independencia, los hijos de la Revolución se sintieron con el derecho de ocupar la silla del águila.
El intento por democratizar al país realizado por Francisco I. Madero fue efímero y, nuevamente, coartado por un golpe de Estado militar salpicado de sangre, al cual le siguieron otros hasta 1928, al dejar el cargo Plutarco Elías Calles.
Nacen, de este modo, los antecesores del PRI: en 1929 el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el cual se transformaría en 1938 en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) para, finalmente en 1946, conformar el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Otros partidos de la época fueron el Partido Laborista, así como –uno de los más relevantes– el Partido Comunista Mexicano (PCM), ambos fundados en 1919, y el Partido Acción Nacional (PAN), fundado en 1939.
Es imprescindible no olvidar todos estos sucesos, en donde no se ejercían los derechos humanos, especialmente los civiles y políticos para la mayoría de la población; la esclavitud estaba simulada en el latifundismo e institucionalizada en las tiendas de raya; el acceso a la educación sólo era para las clases privilegiadas y los sistemas de asistencia social o de salud eran inexistentes.
Aunque había elecciones, éstas no eran libres ni transparentes; el voto no era universal –las mujeres no votaban, fuimos el último país de Latinoamérica en adoptarlo en 1953– y todo el proceso electoral dependía del Poder Ejecutivo, incluidos el padrón electoral y el conteo de los resultados, los cuales sancionaba el Congreso convertido en Colegio Electoral.
En el periodo de 1917 a 1990 el principal objetivo de las reformas al “sistema electoral” fue tener un instrumento de control para mantener el poder del partido hegemónico. De 1917 a 1989 todos los gobernantes de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes fueron del partido hegemónico, mientras que los gobernadores eran puestos y depuestos por el presidente.
Las minorías no tenían voz ni injerencia en las decisiones de gobierno; no existía la representación proporcional y en México se vivía la dictadura perfecta.
Para calmar la crítica, tanto nacional como internacional, en 1963 se crea la figura de “diputados de partido”: nacen así los plurinominales.
La proporción de los “diputados de partido” fue de 20 de 210 en 1964. Diez años después, el número de plurinominales se incrementó a 38, pero también, los de mayoría relativa pasaron de 178 a 194.
Era tal el dominio del PRI que en 1976 sólo hubo un candidato a la Presidencia postulado en candidatura común por el PRI, PPS y PARM.
En 1977 se aprobó una reforma para modificar el número de distritos uninominales a 300 e incrementar a 100 los asientos por el principio de representación proporcional.
Tal esquema se reformó nuevamente en 1988 para quedar como hoy lo conocemos: 300 diputados por mayoría y 200 plurinominales.
Durante nueve décadas del siglo pasado el partido hegemónico manipuló las reformas electorales, de tal manera que siempre controlara el poder legislativo y no tuviera contrapesos. Al ser juez y parte, también repartía los votos a su conveniencia; baste recordar aquella frase que el “PRI nunca pierde y, cuando pierde, arrebata”.
La caída del sistema –perpetrada por el otrora secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz– fue el parteaguas en la vida democrática del país. En 1990 se reformó la Constitución en materia electoral y el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE).
Las elecciones de 1994 serían las últimas organizadas por el Poder Ejecutivo.
Continuará…
TE RECOMENDAMOS LEER: